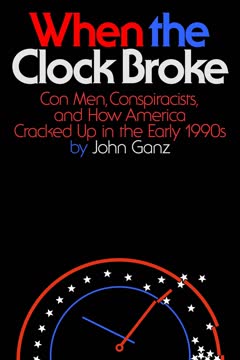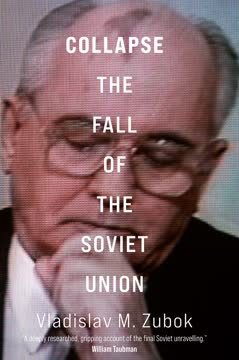Puntos clave
1. El consumo temprano de drogas y la prohibición surgieron del prejuicio, no de la salud pública
Lamentablemente, el primer pánico en torno a la marihuana tuvo poco que ver con los efectos reales de la droga. Estuvo mucho más ligado a prejuicios sobre las personas involucradas en su comercio.
El consumo inicial de drogas era limitado. Antes del siglo XX, la marihuana se usaba principalmente como planta medicinal, y los opiáceos y la cocaína eran medicamentos costosos. Su uso como narcóticos se restringía a grupos específicos y marginados, como soldados, presos e inmigrantes chinos. Las tasas de adicción eran bajas en comparación con Estados Unidos.
La prohibición nació del prejuicio. A medida que México se modernizaba, las élites veían las costumbres de curanderos indígenas, soldados pobres y obreros chinos como atrasadas y amenazantes. Médicos y prensa sensacionalista alimentaron pánicos, vinculando la marihuana con la locura y la violencia, y el opio con la degeneración china.
- Marihuana: considerada medicina de los pobres, estimulante de los oprimidos.
- Opio: asociado a inmigrantes chinos, temido por “degenerar la raza”.
Las leyes apuntaron a grupos marginados. Las primeras leyes, como la prohibición de la marihuana en 1920, se basaron en la idea de sustancias que “degeneran la raza”. Estas normas sirvieron de pretexto para perseguir a grupos como los inmigrantes chinos, provocando arrestos, multas y expulsiones masivas, pese al consumo mínimo en la población general.
2. Las autoridades mexicanas establecieron cobros de protección, gravando el comercio ilegal
Dicho de otro modo, los agentes estatales eran la mafia de México, intercambiando protección por una parte de las ganancias del narcotráfico.
La prohibición creó mercados negros. Al criminalizarse el consumo, surgieron mercados ilegales. Políticos mexicanos, sobre todo locales y estatales, buscaron rápidamente aprovechar los ingresos de este comercio, especialmente por el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Se formalizaron los cobros de protección. Las autoridades cobraban a mayoristas o traficantes preferidos una cuota o porcentaje de ganancias a cambio de no aplicar la ley. Quienes se negaban eran arrestados o asesinados. Algunos veían este sistema como una forma pragmática de canalizar dinero de un comercio imparable hacia servicios públicos.
- Esteban Cantú, gobernador de Baja California (1915-1920), gravó el vicio (incluido el opio) para financiar infraestructura y escuelas.
- Enrique Fernández en Ciudad Juárez usó ganancias del narcotráfico para obras filantrópicas y construcción de escuelas.
La corrupción fue el mecanismo. Aunque se llamó “corrupción”, era un sistema complejo. Hasta los años 70, gobiernos locales y estatales controlaban estos cobros, distribuyendo parte de los fondos públicamente y tratando de limitar la violencia para evitar la intervención federal. Este sistema temprano se diferenciaba de formas posteriores de “gran corrupción” o “captura del Estado”.
3. La demanda estadounidense impulsó el auge del Triángulo Dorado como centro de producción
La bonanza cambió el lugar para siempre.
La Segunda Guerra Mundial cortó las rutas de suministro. El conflicto interrumpió los suministros tradicionales de opiáceos europeos y asiáticos hacia Estados Unidos, creando un vacío. Soldados estadounidenses de regreso y adictos existentes buscaron nuevas fuentes, recurriendo a México.
Surge el Triángulo Dorado. Una región remota y montañosa que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua se convirtió en la principal fuente. Su geografía ofrecía ocultamiento, y las vías de transporte existentes (ferrocarriles, puertos) facilitaban el traslado hacia el norte.
- Campesinos, a menudo agricultores de subsistencia, encontraron en el cultivo de amapola un negocio mucho más rentable que los cultivos tradicionales.
- Los primeros intermediarios solían ser ex revolucionarios o comerciantes con conocimiento y contactos locales.
Se transfirió la experiencia china. Aunque los inmigrantes chinos fueron expulsados en los años 30, algunos compartieron conocimientos sobre cultivo y procesamiento del opio con locales, como el curandero Lai Chang Wong y el cacique Melesio Cuen en Badiraguato.
Cambio hacia la producción. A diferencia de épocas anteriores centradas en el trasbordo, el Triángulo Dorado se convirtió en una zona de producción importante. Esta industria local, inicialmente caracterizada por cooperación y poca violencia, sentó las bases para el dominio mexicano en el mercado estadounidense de drogas.
4. La policía federal tomó el control de los cobros en los años 70, aumentando la violencia
También fueron los narcos quienes empezaron a tomar el control de los antiguos cobros de protección locales.
La guerra antidrogas de Nixon se intensifica. La presión estadounidense, iniciada con la Operación Intercept en 1969, obligó a México a aumentar sus esfuerzos antidrogas. Esto llevó a mayor financiamiento y capacitación para agencias federales mexicanas, especialmente la Policía Judicial Federal (PJF).
La PJF centraliza el control. La PJF, a menudo con apoyo estadounidense, comenzó a controlar los lucrativos cobros de protección que antes manejaban policías locales y estatales. Llamaban “plazas” a sus zonas de control regional.
- Este cambio marcó el paso hacia la “gran corrupción”, donde funcionarios federales, muchas veces foráneos, extraían más riqueza con menor reinversión local.
- Los agentes de la PJF se convirtieron en intermediarios clave, recaudando pagos y protegiendo a traficantes preferidos.
Aumenta la violencia. La transición fue sangrienta. Nuevos comandantes de la PJF usaron la fuerza para eliminar a funcionarios y traficantes no cooperativos, estableciendo autoridad y asegurando pagos. Este conflicto institucional, más que rivalidades entre traficantes, fue motor principal de violencia.
- Los enfrentamientos por el control de cobros fueron frecuentes y se intensificaron bajo control federal.
- Las tácticas de la PJF incluían arrestos arbitrarios, tortura y ejecuciones extrajudiciales para imponer cumplimiento y obtener información.
5. La Operación Cóndor militarizó la guerra antidrogas, desatando atrocidades
Y como Mark y muchos otros descubrieron, fueron los narcos —no los traficantes— quienes introdujeron la violencia generalizada, frecuente y despiadada en el mundo del narcotráfico mexicano.
EE.UU. impulsa la erradicación. Ante la presión por el aumento de adicciones en EE.UU. y la ineficacia policial, la DEA presionó a México para adoptar tácticas agresivas de erradicación rural, incluyendo fumigaciones aéreas y ocupación militar de zonas de cultivo.
Se lanza la Operación Cóndor. Desde finales de 1975, esta campaña desplegó miles de soldados y agentes de la PJF en el oeste de México. Financiada y equipada por EE.UU., buscaba destruir cultivos y arrestar a cultivadores.
- Las tácticas incluyeron fumigaciones masivas con herbicidas (paraquat, 2,4-D), causando daños ambientales y problemas de salud en poblados.
- La ocupación militar provocó violaciones sistemáticas de derechos humanos: golpizas, tortura (Tehuacanazo), violaciones, robos y ejecuciones extrajudiciales.
La violencia se institucionaliza. A diferencia de episodios anteriores más esporádicos, la brutalidad se volvió procedimiento estándar de las fuerzas estatales. La tortura se usaba rutinariamente para obtener confesiones, a menudo con complicidad judicial.
- Agentes de la PJF, con antecedentes inquietantes, se hicieron notorios por su crueldad e impunidad, operando centros de tortura.
- Agentes estadounidenses conocían los abusos, a menudo presentes en interrogatorios, pero no los denunciaron, priorizando la obtención de inteligencia.
Alto costo, éxito limitado. Aunque inicialmente la Operación Cóndor redujo el suministro mexicano y bajó la pureza y sobredosis de heroína en EE.UU., su impacto a largo plazo fue limitado. La producción se desplazó a otras zonas y la violencia fragmentó redes, preparando el terreno para futuros conflictos.
6. “Los bárbaros del norte” centralizaron los cobros federales en los años 80
Eran los bárbaros del norte.
Nueva administración, nuevos poderes. Con la elección de José López Portillo en 1976, un grupo de funcionarios del norte de México, apodados “los bárbaros”, tomó el control de agencias clave como la PGR y la PJF.
Centralización de los cobros. Estos funcionarios, entre ellos Óscar Flores Sánchez (PGR), Raúl Mendiolea Cerecero (PJF) y Arturo “El Negro” Durazo Moreno (Policía de Ciudad de México), buscaron consolidar el control federal sobre los cobros de protección, creando un sistema de “plazas” más centralizado.
- Se nombraron comandantes de la PJF para controlar territorios específicos (“plazas”) y cobrar pagos mensuales a los traficantes.
- El dinero ascendía en la jerarquía hasta los “bárbaros” en Ciudad de México.
Aplicación brutal. Establecer este sistema implicó eliminar a funcionarios no cooperativos (como el fiscal Jorge Villalobos) y obligar a los traficantes a pagar mediante extorsión brutal y asesinatos selectivos.
- Los agentes de la PJF usaban tortura y homicidio para asegurar el cumplimiento y castigar a quienes se negaban o denunciaban.
- El sistema era inestable, enfrentando desafíos de otras instituciones (DFS, militares, policías estatales) que competían por el control y sobornos.
Cambio hacia el transporte. Bajo los bárbaros, México se volvió cada vez más un país de tránsito para narcóticos importados, especialmente cocaína, más que solo una zona de producción. Esto favoreció la fortaleza de la PJF en el control de aeropuertos, puertos y cruces fronterizos.
7. El asesinato de Camarena elevó a la DEA y expuso la corrupción estatal
El asesinato de Camarena fue un punto de inflexión para el narcotráfico mexicano y la guerra antidrogas estadounidense.
Agente de la DEA secuestrado y asesinado. En febrero de 1985, el agente Enrique “Kiki” Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara, presuntamente por traficantes en represalia por el operativo en la Hacienda Búfalo.
EE.UU. exige acción. El gobierno estadounidense reaccionó con fuerza, usando presión económica (Operación Intercept II) y condenas públicas para exigir arrestos en México. La DEA culpó públicamente a traficantes clave (Caro Quintero, Fonseca, Félix Gallardo) y acusó a funcionarios mexicanos de protegerlos.
Investigación lleva a arrestos y cambios institucionales. La pesquisa, liderada por el comandante de la PJF Florentino Ventura, resultó en la captura de grandes traficantes y la desarticulación de la DFS, implicada en proteger a los asesinos.
- El caso reveló corrupción profunda en agencias de seguridad mexicanas y protección política de alto nivel a traficantes.
- También alimentó rumores de participación de la CIA en el narcotráfico para financiar paramilitares centroamericanos, sumando capas de conspiración.
Camarena se convierte en mártir. Su muerte fue símbolo poderoso para la DEA, que aumentó su presupuesto, personal e influencia política. Impulsó una nueva era de política antidrogas internacional agresiva, incluyendo certificación de países y operaciones extraterritoriales.
Legado de violencia y desconfianza. Aunque los principales traficantes fueron encarcelados, la investigación usó tácticas brutales e informantes, exacerbando la violencia y la desconfianza dentro de las redes criminales y entre agencias mexicanas y estadounidenses.
8. Los cárteles tomaron el control de los cobros de protección en los años 90
A mediados de los 90, los traficantes —no el Estado— manejaban los cobros en las plazas.
Explosión del comercio de cocaína. La caída de los cárteles colombianos y la firma del TLCAN desplazaron la mayor parte del tráfico de cocaína hacia grupos mexicanos. El sistema “uno por uno” les daba a los mexicanos la mitad del producto, aumentando dramáticamente sus ganancias.
Los traficantes ganan poder financiero. Con miles de millones de dólares, los narcotraficantes mexicanos acumularon riquezas sin precedentes, superando los recursos de muchas instituciones estatales. Este poder económico les permitió corromper funcionarios a gran escala.
El Estado se debilita. El PRI se fracturó y el Estado enfrentó crisis económicas y luchas políticas. Las fuerzas de seguridad se fragmentaron y perdieron control territorial.
Los cárteles toman el control de los cobros. Aprovechando la debilidad estatal y su riqueza, los traficantes corrompieron o eliminaron a funcionarios que manejaban los cobros. Establecieron su propio control sobre las “plazas”, exigiendo cuotas a otros contrabandistas.
- Esto representó un cambio fundamental: los gravados se convirtieron en recaudadores.
- Miembros del Cártel de Guadalajara, sobrevivientes del caso Camarena, fueron actores clave en esta toma.
Aumenta la violencia. El control de los cobros por parte de los cárteles incrementó la violencia. Usaron sicarios propios o policías corruptos para hacer cumplir pagos y eliminar rivales, con extrema brutalidad. La violencia pasó a ser por control territorial y extorsión, no solo por el flujo de drogas.
9. La cocaína y la globalización transformaron la escala y logística del comercio
De un plumazo, añadieron un cero a las ganancias del narcotráfico mexicano.
La escala crece dramáticamente. El paso al tráfico mayorista de cocaína, especialmente tras el TLCAN, transformó la magnitud del narcotráfico mexicano. Las ganancias saltaron de miles a decenas de miles de millones anuales, convirtiendo a los narcóticos en un sector dominante de la economía mexicana.
La logística se moderniza. Los traficantes adoptaron prácticas empresariales sofisticadas para manejar el enorme flujo de cocaína.
- Uso de grandes aviones (727) para transporte masivo.
- Inversión en empresas de transporte y bodegas cercanas a la frontera.
- Contratación de consultores comerciales para optimizar el movimiento bajo el TLCAN.
- Uso de bancos y expertos financieros para lavado de dinero a gran escala.
Nueva generación de traficantes. Los nuevos capitalistas de la droga solían estar educados, con formación en negocios o seguridad, hábiles para navegar el comercio y finanzas globales. Mezclaban redes tradicionales de parentesco con estructuras corporativas modernas.
La globalización facilita el comercio. El TLCAN y el aumento del comercio global brindaron cobertura e infraestructura para el contrabando. El enorme volumen de comercio legítimo dificultaba detectar drogas ocultas en camiones y contenedores.
10. La violencia estalló al fragmentarse el control institucional y surgir nuevos delitos
Nuevos frentes en la nueva guerra antidrogas se abrieron a gran velocidad.
Continúa la fragmentación estatal. La caída del PRI y las luchas internas en las fuerzas de seguridad dejaron un vacío de poder. Múltiples agencias estatales y locales, a menudo corruptas y en competencia, luchaban por imponer control.
Surgen nuevos grupos criminales. Al fracturarse los cárteles establecidos (en parte por la estrategia de “golpear a los capos”), emergieron pandillas más pequeñas y locales. Estos grupos a menudo carecían de vínculos directos con el suministro internacional, pero adoptaron identidades y tácticas de cárteles.
Diversificación del crimen. Los grupos criminales expandieron sus actividades más allá del narcotráfico, aplicando cobros de protección (“derecho de piso”) a negocios ilícitos y lícitos (secuestros, extorsión, robo de combustible, etc.). Esto extendió la violencia a zonas sin historia de producción o tránsito de drogas.
Mayor armamento. El fin de la prohibición de armas de asalto en EE.UU. y el aumento del contrabando de armas dotaron a los criminales con armamento militar, elevando la letalidad de los conflictos.
Conflictos entrelazados. La violencia provino de múltiples fuentes superpuestas:
- Guerras entre cárteles por control de plazas y territorios de extorsión.
- Grupos criminales contra fuerzas estatales (militares, policía federal, estatal y local).
- Conflictos dentro de las fuerzas estatales por sobornos y poder.
- Violencia entre pandillas por mercados locales y cobros.
11. La guerra antidrogas alimenta la violencia; la prohibición asegura que el comercio persista
La violencia, entonces, no está tanto en el ADN del comercio de narcóticos como en el ADN de prohibir ese comercio.
La prohibición crea incentivos. La ilegalidad de los narcóticos genera enormes ganancias, creando poderosos incentivos económicos para la producción, el tráfico y la corrupción que superan las alternativas legales, especialmente en regiones pobres.
Las tácticas antidrogas agravan la violencia. La represión agresiva, la militarización y la estrategia de “golpear a los capos” fragmentan a los grupos criminales pero no detienen el comercio. En cambio, alimentan luchas internas, paranoia y brutalidad mientras compiten por poder y supervivencia.
- El uso de informantes (“divide y vencerás”) enfrenta a traficantes entre sí, provocando venganzas.
- Las fuerzas estatales, a menudo corruptas, se convierten en actores de la violencia, luchando por el control de cobros o actuando como ejecutores de grupos favorecidos.
La violencia se vuelve autosostenible. El ciclo de violencia, corrupción e impunidad se arraiga, creando un panorama complejo de actores criminales y estatales entrelazados donde distinguir entre policía y crimen organizado es difícil.
El comercio se adapta y persiste. A pesar de décadas de esfuerzo y derramamiento de sangre, el narcotráfico sigue adaptándose a mercados
Última actualización:
Reseñas
The Dope ha recibido en su mayoría críticas positivas por su exhaustiva historia del narcotráfico mexicano que abarca más de un siglo. Los lectores valoran la investigación meticulosa de Smith, su estilo de escritura ameno y su capacidad para conectar eventos históricos con problemáticas actuales. Muchos consideran que el libro es esclarecedor, pues ofrece una visión profunda sobre las complejas dinámicas del tráfico de drogas, la corrupción gubernamental y las relaciones entre Estados Unidos y México. Algunos señalan que la abundancia de información y ciertas interrupciones en la narrativa pueden resultar densas. En conjunto, los críticos aprecian el análisis minucioso de un tema crucial, a pesar de la dificultad que implica su contenido.
Similar Books